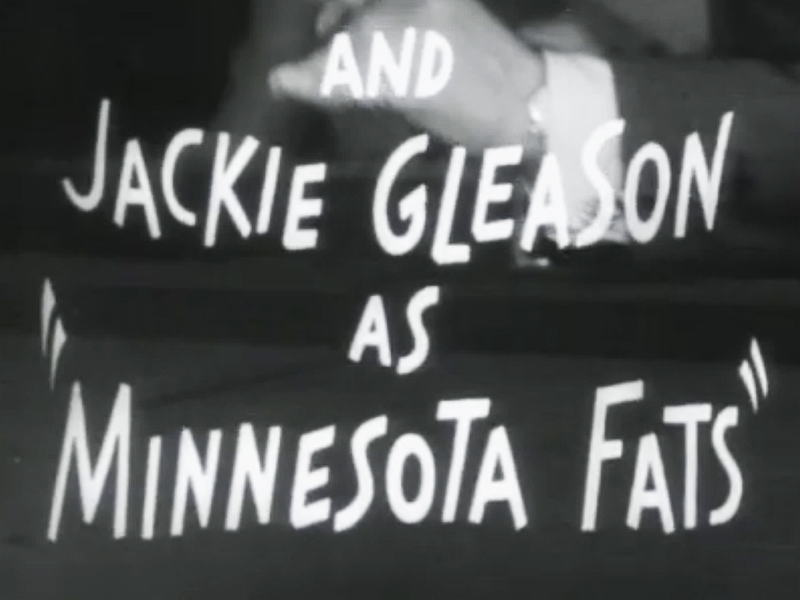
El auge de los extremismos en el denominado primer mundo, de mayor alcance en el conservadurismo por disfrutar del beneplácito institucional, es verdaderamente revelador; en sociedades supuestamente avanzadas y estados sedicentes «de bienestar», la querencia reaccionaria de saltar cuantitativamente atrás en el tiempo (adelante en el caso de la precipitación progresista) es síntoma de disfunción. Su diferenciación con otras épocas como la del ascenso fascista en Europa, a cuyo dogmatismo manifiesta abiertamente querer retroceder la tendencia ahora creciente, estriba, además de en las posibilidades violentas de cada período, en el favorecimiento de las mismas desde el poder para mantenerlo (y no para alcanzarlo), ya sea por convicción —y financiación— o por conveniencia para el (bidireccional) voto del miedo. Más que de repuntes ideológicos, se trata del espoleado a una mayoría simple según necesidad con sentimientos elementales vinculados a cualquiera de las formas discriminatorias (religión, nacimiento, raza, sexo, opinión política…) gracias a la moda de la ignorancia y a la desinformación, y con la continuada asunción de doctrinas estatales, locales, parentales, eclesiásticas…, derivada en complicidad, entorpeciendo el abandono de hábitos de discutida moralidad. Con la transparencia y apertura gubernamentales para con el pueblo únicamente en lo insustancial, favoreciendo para ello distracciones en forma de cada vez más viciadas y necesitadas concesiones lúdicas (en torno a fútbol y apuestas deportivas, maltrato y explotación animal, envilecimiento y prostitución religiosa, etc.). Entendiendo al pueblo como la sociedad civil fuera del alcance de los tentáculos corporativistas y clientelistas del ejecutivo, resulta más evidente la discordancia entre demagogia y populismo. Tampoco es lo mismo vitorear a las cadenas que vivar «Libertad o Muerte», ya seas afortunado o desgraciado.
Sin ofrecer apenas resistencia, debido a un indoctrinamiento fundamentado en la relajación moral, y a la aplicación de políticas paulatinas, previo granjeo y toma de pulso a la opinión pública (estrategia de la gradualidad ), hemos venido padeciendo durante décadas la normalización del componente económico de la supremacía ultraderechista. La ventana (de posibilidades) de Overton en que consisten determinados canales de difusión para masas —incluso de pago—, con la infiltración de empleadores y la criminalización de empleados, las columnas inquisitoriales a demanda, o el desarrollo de la maldad o la bondad en los personajes de las series, se demuestra eficaz. Escuchando en los medios la estimación de las pérdidas empresariales por ir al baño, y teniendo en cuenta la indisposición de una conocida franquicia pizzera para ajustarse al SMI o abonar horas extraordinarias durante la sobremesa —circunstancias que no todos los clientes consideran—, se entiende mejor la obligatoriedad de registrar las entradas y salidas laborales (con la inflexibilidad de la norma únicamente del lado empleado); un especial destacando los beneficios de retener las excreciones en el trabajo podría estar al caer. Todo ello pese al riesgo para las compañías de que el asalariado tome conciencia de su valía. Ni que decir tiene que para proteger en los subordinados dicha capacidad de generar riqueza —sin adentrarse en el esclavismo—, sus reivindicaciones deben poder ser amplificadas y defendidas por sindicatos del pueblo que guarden las distancias con el poder ejecutivo y el empresarial, reconsiderando los mecanismos de subvención de la publicidad administrativa y los conciertos económicos (también en la enseñanza y en la política) —para democratizar la catequesis liberal.
El fomento de la competencia entre marcas (¿de naciones?) por la circulación de líquidez traducido en progresiva injerencia patronal en las cuestiones de Estado, ha degradado las atribuciones de los gobiernos, no siendo sino capataces en terreno neoliberal afanados, en el mejor de los casos, en la búsqueda de sendas de déficit en condiciones favorables. El vuelco intervencionista en que consitió el «triunfo después de muchos años de un modo limpio, democrático y ejemplar, como hay que hacer las cosas» —como se delatara J. M. Aznar en el balcón de Génova 13 el 3 de marzo del 96—, «apuesta fuerte para España en su conjunto», «especialmente en el campo económico y social» —como denominara J. Pujol al pacto entre los enfrentados nacionalismos sellado dos meses después en el Hotel Majestic—, trajo apareada la reforma del sistema financiero y de la Ley del Mercado de Valores (Ley 37/1998) con modalidades como la SICAV de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva (y sucesivas modificaciones), así como reformas en la financiación autonómica, profesionalización del ejército (exigencia tb. del PNV) y una gradual cesión de competencias como las relacionadas con tráfico, puertos, costas y ordenación del suelo.
Dando por bueno el apelativo de «segunda transición» propuesto por algunos analistas en 1996 para el regreso de los continuistas (partidarios en su momento del régimen preconstitucional), no estaría de más hacer lo propio con otro momento álgido del laxismo españolista como es la enésima restauración monárquica —de chapa y pintura— acaecida en 2014. El recambio de caudillo se produjo simultáneamente al despunte de las fuerzas republicanas en los estudios sociológicos sobre intención de voto, coincidiendo con la pincelada de F. González (otrora aplicada a los golpes DEL estado ) «saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren» que empapaba el imaginario colectivo; expresidente que, por cierto, anunciara el sentido negativo de su voto para la investidura de Aznar forzando a mantener el entendimiento con CiU que venía desarrollándose desde 1993. A pesar de las gracietas del líder psocialista venerado por abuelos y repudiado por nietos, en el momento de la abdicación la ciudadanía ya tenía identificada, quizás no de forma mayoritaria, la incapacidad para poner en práctica un sistema de impuestos justo y eficaz, por las condiciones de opacidad y las garantías corruptivas consustanciales a la inviolabilidad de la dignidad real. Y es que las camarillas palatinas hacen extraños y antagónicos compañeros de viaje, recordemos el militarismo y el clericalismo retratados hace casi dos siglos por Stendhal en la novela Le Rouge et le Noir contemporánea del declive de la dinastía borbónica refundada en Francia (por las coaliciones monárquicas contrarias a Napoleón) en la regia persona de Luis XVIII le Désiré.
La inmunidad grupuscular se verá amenazada cuando la confirmada por el Congreso (aunque negada por J. Fernández Díaz) «brigada política» de la que formaba parte el (ex)comisario J. M. Villarejo —o también red de sobornos, el relato dependerá de las decisiones judiciales venideras—, sonsaca (a Javier de la Rosa) información sensible sobre el clan del expresidente de la Generalitat, dando lugar a la elaboración del (desmentido por Interior) Informe Pujol y al vareo de ramas del que forman parte la operación Catalunya, la trama Gürtel, la cuenta Soleado (a nombre del ingeniero financiero Arturo Fasana, cuenta y testaferro compartidos por la oligarquía española, con 15.000 millones de euros movidos los años previos a 2014), los Panama Papers, los de la Castellana o la lista de beneficiarios de la (funcional durante un tiempo y finalmente inconstitucional sin efecto en las regulaciones) amnistía fiscal de C. Montoro. Lo cierto es que mientras el mayor de los siete hijos de Pujol se beneficia del régimen de semilibertad tras un evidente trato de favor, tanto del Departament de Justícia (de la Generalitat) del que depende el Centre Penitenciari Brians 1, como de la Audiencia de Barcelona, Villarejo se encuentra en la prisión de Estremera desde finales de 2017, defendiendo su sentido de estado frente al deterioro reputacional que ocasionan las «huestes podemitas», esgrimiendo como garante listados de llamadas de un servidor ilegal de Telefónica —eso sí—. Huestes podemitas, o círculos posibilistas, de los que llegó a formar parte el fiscal Carlos Jiménez Villarejo, que precisamente pasara por la Audiencia de Barcelona como Fiscal Jefe (1987-1995) y que fuera cesado por Aznar en la jefatura de la Fiscalía Especial Anticorrupción (1995-2003). Tras su depuración política y voluntaria jubilación como número uno en la carrera judicial, entretanto se iba desvelando el motivo por el que los Fiscales Generales del Estado designados por el PSOE le habían prohibido investigar a J. Pujol en el caso Banca Catalana, sería activo impulsor tanto del movimiento 15-M de 2011 que desencadenara el sinfín de apartamientos político-judiciales —también por voluntad divina—, como de las directrices de limitar mandatos y sueldos a altos cargos, prohibir el crédito bancario a partidos políticos, incorporar el «enriquecimiento ilícito» al Código Penal o impedir la inclusión de encausados en listas electorales y el aforamiento político generalizado.
