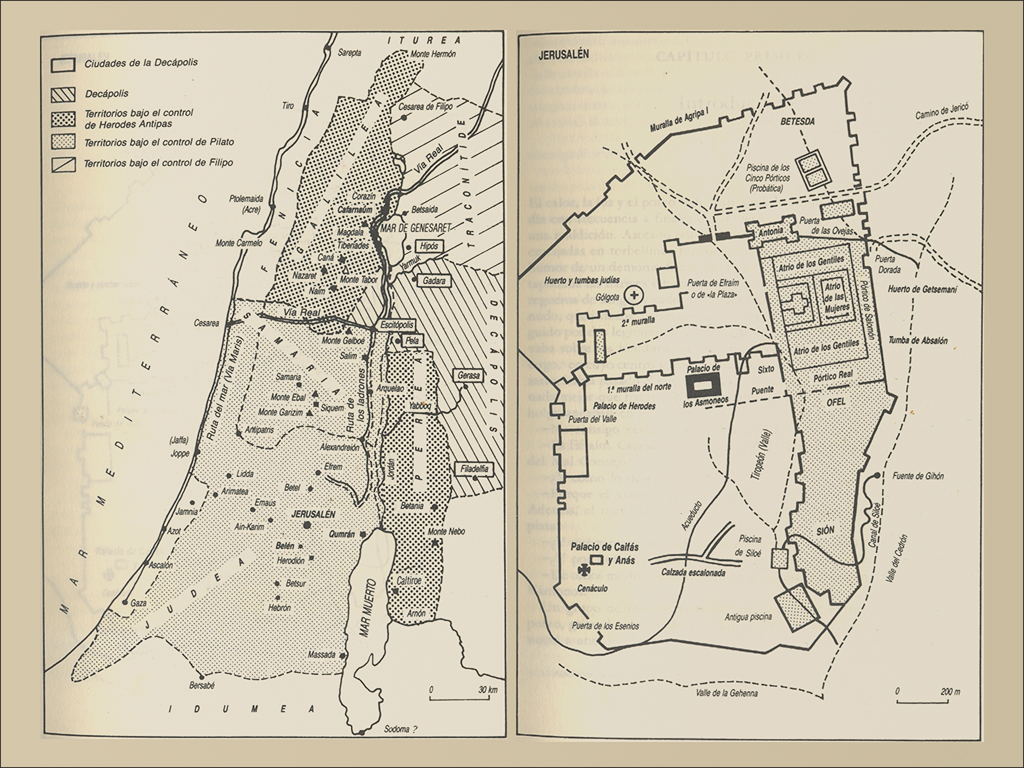La policía del procurador de Samaria no se había preocupado de él, un judío más que clamaba en el desierto. Sin embargo, se vio obligado a cruzar porque, en el otro lado, demasiada gente quería verle y ser bautizada por él, y porque había pocas barcas y ningún puente. Caía, pues, en manos de aquel al que con tanta frecuencia y tan violentamente insultaba, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea. Sin duda, la policía le estaba acechando. Pensó en lanzarse al agua y desistió. Se hubiera ahogado, ya que estaba débil, y el río se deslizaba en medio de fuertes corrientes.
Desensillaron.
—¿Jokanaán de Zacarías? —preguntaron.
—Soy yo —se apresuró a responder un discípulo.
Jokanaán se encogió de hombros y rectificó el error.
—Hemos venido a detenerte por orden del tetrarca, porque le has calumniado innumerables veces.
Desde luego, aquel no era su idioma habitual. Tenían acento extranjero, por lo menos el que se había dirigido a él, un sirio o un idumeo. Se levantó. Los discípulos formaron un círculo alrededor de los policías, intentando mostrarse amenazadores. Los policías no parecieron conmoverse. Ataron las manos de Jokanaán con una cuerda y desenvainaron las espadas. Los discípulos no disponían de armas.
—Detienes a un hombre santo —dijo uno de ellos.
—Hemos recibido órdenes —replicó el sirio, o el idumeo, poniendo el pie en el estribo.
[…] Cuatro días más tarde, al volver la cabeza, vio un reflejo metálico. Reconoció el mar Muerto. A aquellas horas, sus compañeros de antaño estarían trabajando en el campo. Las moscas zumbarían sobre las paredes blanqueadas con cal, y las plumas rascarían los pergaminos. Los escribas añadirían unas palabras detrás de otras… De pronto, le asaltó la duda. ¿Por qué escribir? ¿No devoraría el fuego todos los pergaminos y todas las palabras? ¿Pensaban allí que las palabras sobrevivirían a la apoteosis del Verbo? ¿O no creían de verdad en el Apocalipsis? ¿Era posible que, mucho tiempo después de su muerte las cosechas se dorasen al sol, que las uvas sangrasen y los peces saltasen en los ríos? Señor, dime que el mundo no me sobrevivirá. ¿Le habían traicionado? ¿Se había perdido todo, la mezcla de alientos en el amor, la madurez azucarada de la carne en la copa de las manos unidas y el canto de la sangre en las venas, cuando el sol y el alma están en el cenit? ¿Por qué escribían aquellos hombres?
Llegaron a la colina de Maquero. El palacio de Herodes se alzaba en su cumbre. Los caballos treparon por el sinuoso camino. Jokanaán aún veía Qumrán a lo lejos. Allí por encima de las aguas estériles, los escribas continuaban su tarea. «¿Para qué?», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Su grito voló por el desierto, reverberando de manera loca, metamorfoseando en un sonido inhumano: «¡Eeeeeeeeh!». Los guardias, acostumbrados ya a sus soliloquios, ni siquiera se volvieron.
Cuando le encerraron, estaba aturdido por el sol. La celda era grande y fresca, ya que la prisión había sido instalada en la planta baja de una de las torres de la fortaleza que rodeaba el palacio. Una ligera brisa se filtraba por la abertura cuadrada del techo abovedado y por un tragaluz abierto en el muro, de un codo de espesor, ambos cerrados con una cruz de hierro. Un rayo de sol que se filtraba por las aberturas indicaba la existencia de un patio interior. Los soldados se inclinaron para ver al nuevo prisionero. Jokanaán no les prestó atención. No vio más que la cara de un carcelero, a través de la mirilla de la puerta.
—¿Se escribe para el fuego? —gritó.
—Demasiado sol, ¿eh? —preguntó el carcelero.
—Dale un poco de de ruda, o se morirá en su agujero antes de que Herodes le vea —gritó un soldado desde arriba.
En efecto, un poco más tarde un soldado le tiró algunas hojas de ruda, que flotaron en la corriente de aire antes de llegar al suelo. Una rata se lanzó sobre ellas.
—Tómate la ruda, hombre, o te vas a volver loco. ¡Bebe un poco de agua! —gritó el soldado desde arriba.
—¡Diles que dejen de escribir! —gritó por su parte Jokanaán.
Se sentía agotado. Cayó de rodillas y luego de costado, sumiéndose en visiones incoherentes. Qumrán ardía. Las llamas se elevaban del mar Muerto, y estatuas de sal resplandecían entre las ascuas. Cada una de ellas era un compañero de antaño. Una sola forma humana atravesaba el fuego. Sus pies descalzos rozaban las brasas, el humo se enroscaba a su alrededor y su rostro estaba vuelto hacia el cielo enrojecido. Y él, Jokanaán, besaba los pies, el rostro y las manos del superviviente, pisando los rollos consumidos. Perdió el conocimiento.
Al recobrarlo, estaba sentado en el fresco suelo. Un soldado le sostenía la cabeza y le ayudaba a beber de un cántaro. Era el mismo que en el desierto, junto a la hoguera, había solicitado su perdón. Otro soldado observaba la escena. Tres ratas muertas yacían a unos pasos. Las entrañas de color rojo y rosa brillaban delicadamente bajo la luz. Los soldados se fueron, llevándose las ratas por el rabo. Jokanaán miró hacia el tragaluz. La luz era demasiado intensa. No vio más que una cruz negra danzando sobre el fuego.
Jesús había llegado ya a Cafarnaúm cuando dos de los discípulos de Jokanaán vinieron a informarle de la detención. Se encontraba en una fiesta dada en su honor por un oficial de la casa de Herodes, a cuyo hijo, víctima de una fiebre maligna, había curado con ayuda de decocciones de corteza de sauce. Resonaban las cítaras, las muchachas cantaban. Marta estaba a sus pies y Tomás bebía vino. Le vieron levantarse y salir, diciendo que quería estar solo.
Anduvo a lo largo de la orilla, pensando en aquella noche lejana que su primo y él habían pasado hablando del Mesías. La tormenta retumbó en la otra orilla. Su estruendo recordaba el redoble de un tambor.
Fragmento de la obra del periodista de investigación y ensayista francés Gerald Messadié, El hombre que se convirtió en Dios (L’Homme qui devint Dieu, 1988).